martes, 20 de julio de 2010
lunes, 19 de julio de 2010
El humor de la melancolía, de R. H. Moreno Durán

Si yo fuera R. H. Moreno Durán le hubiera puesto a mi libro de cuentos un título más pestífero, como El olor de tus depravaciones. Pero es normal que una editorial prestigiosa como Alfaguara no permita que el rótulo escogido por uno de sus autores aluda a la flema genital que le da al buen sexo el olor que todos conocemos: pescado seco + axila de orangután + olor a culo.
Eso está bien decirlo, aunque sea una vez. El sexo debería dar asco, pero en cambio nos la pone dura y nos hace enamorar de la crica más joven y menos hirsuta. Pero no hay problema. Los seres humanos somos asquerosos por naturaleza. El sexo es un asco. La vida es un asco, y aun así todos somos felices viviendo y copulando et alia.
Pero en El humor de la melancolía el autor no cree que el sexo sea un asco. La vida es un asco, pero el sexo no lo es. El sexo, por lo contrario, lo es todo y por eso se convierte en el impás de cada una de sus historias, aunque impás no sea el término que buscaba, a menos que me esté refiriendo a un anti- cuento como los de Stanislaus Bhor. Para corregirme, el intríngulis de los cuentos de Moreno Durán es el SEXO; el SEXO y el AMOR; el SEXO más el PORNO más AMOR. Una combinación letal, adornada con el humor fino de un erotómano experimentado.
Pero no se puede reducir la calidad literaria de un libro a la cantidad de pajas que nos hacemos mientras lo leemos ¿o sí?
No, no se puede. Las pajas no cuentan. Lo que cuenta es la destreza del narrador intradiegético para convertir un coito y las circunstancias que lo rodean en un albur (sic) lleno de elegancia, con línea narrativa incluida. Eso son los cuentos de Moreno Durán. Eso es El humor de la melancolía, un producto del diletantismo y la depravación, made in Colombia. Un rito de inteligencia sicalíptica. Un sueño con Wendy Guerra haciéndonos el pollo asado (a ver quién sabe cómo se hace el pollo asado) mientras recita la Divina Comedia y nos instruye y nos hace sabios.
(Nota: Podría ser cualquier mujer. Todas guardan una sabiduria secreta en el coño y el espíritu, como afirma la Pinkola.)
El problema es que, usualmente, los escritores como Moreno Durán no constituyen un plato fuerte para las editoriales. Las editoriales son como chulos o proxenetas que aceptan en el negocio únicamente a escritores con buenas oportunidades de ser vendidos, y un escritor vendible es un escritor con buena imagen, fácil de digerir, que se deja follar por el lector sin interrogarlo, sin cuestionarlo ni darle un golpe en la cara, y que luego es desechado como basura. R. H. es algo distinto. R. H. es la puta experimentada que no se lo da a cualquiera, pero que es tan buena en lo que hace que ni los prostíbulos más visiados (Alfaguara, Planeta, etc) le pueden negar una licencia de trabajo para que folle en sus casas.
¿Te gustó mi analogía, bitch?
El humor de la melancolía es un libro condenable, y por eso es bueno. Todo libro que contenga las palabras ano glande y boca en su justa proporción es condenable, y vale la pena leerlo.
jueves, 8 de julio de 2010
El pecado de Onán

Escribir sobre el pecado es un acto de narcisismo o una autoflagelación. En mi caso son ambas cosas. Lo primero se corresponde con lo segundo, y viceversa. Recuerdo algunos despropósitos de los que tomé parte o fui protagonista en mis años de adolescente imbécil, y no me enorgullezco, aunque tampoco quisiera borrarlos de mi vida, porque sé que, de cierta forma, uno siempre está en deuda con su pasado. Pero también tengo experiencia en delitos morales de los que me puedo vanagloriar, como cuando fui de vacaciones a la finca de mi tío Nepomuceno, en Chigorodó, y mantuve una relación íntima con mi prima. Ésa fue la primera navidad que pasé lejos de casa, expuesto al clima caluroso y lúbrico de la costa antioqueña, y también fue la primera vez que hice el amor en un potrero, a la luz de las estrellas, como un conejo en celo que se agita bajo la mirada de un depredador.
Claro que, dadas las circunstancias, el único depredador factible era mi tío, pero él no estaba ahí. Nuestro testigo presencial fue un burdégano que dormía la mona en un ángulo del establo y entreabría los ojos con estupefacción o con indiferencia. Tal vez con lo último mucho más que con lo primero, aunque la inapetencia sexual de los burros no sea su virtud más famosa. El hecho es que, con el tiempo, mi tío comenzó a notar ciertos cambios en la forma de caminar de mi prima, y en el mes de enero tuve que salir de su rancho y volver al sur del país. Pero ésa no fue la primera vez que pequé, ni la última; lo hice muchas otras veces, cuando me quedaba solo en casa y me quitaba la ropa y me masturbaba frente al espejo de la cómoda de mis padres, o cuando miraba por la rendija de la puerta mientras la empleada de servicio se desvestía en su cuarto. Aprendí a pecar con la misma naturalidad con que cagaba o hacía otras cosas normales, pero no le contaba mis pecados a nadie, por intuición. Cuando pasé por el segundo sacramento católico (la primera comunión) le dije al cura que me confesaba: «Padre, perdóneme porque soy muy mentiroso», y salí de allí con la consciencia limpia, porque sabía que ésa era la moral que imperaba en mi familia y en todo el país, una moral farisea e hipócrita, que intenta controlar la conducta de cada individuo, pero que lo único que logra es aumentar el cinismo de los que apedrean pecadores en la plaza pública mientras su alma se pudre en el tedio y la náusea.
La moral es maniquea. Las cosas son buenas o malas. El ser humano es bondadoso o perverso. Ninguna religión ha aceptado nunca la complejidad del hombre, y cuando una persona, de por sí sujeta a ciertas pasiones, es adoctrinada bajo los parámetros de una ley implacable, sólo se puede convertir en dos cosas: o en un feligrés plagado de conflictos personales, débil a la tentación y mártir de la culpa, o en un monstruo, capaz de cometer los crímenes más perversos, pero ávido de las misas y las ostias.
En otras palabras, lo que se obtiene es a un sector de la sociedad conformado por pobres desgraciados y otro integrado por gente infame. Son muy pocos los jóvenes que logran separarse de una herencia así. Para conseguirlo se tiene que haber vivido mucho, se tienen que haber leído muchos libros, emprendido varios viajes, se tiene que haber visto el grado de bajeza al que podemos descender antes de lograr hacernos de una especie de equilibrio ético. Con frecuencia, los que hacen esto suelen tener una vida más feliz (o quizás más llevadera) que la de sus padres, pues las personas con fama de correctos y virtuosos casi siempre son huraños y agrios, mientras que aquellos que se permiten caer en la tentación moderada, son mucho más alegres, y pueden ser tan correctos y virtuosos como los primeros, si se lo proponen.
Las pasiones que componen nuestro pathos no se pueden reprimir. Pecar es un arte que requiere tacto y medida, no contención. Por eso, cuando uno ve a un tipo feliz como el padre chucho, se pregunta: ¿Cómo se puede tener la cara tan idiotamente risueña y a la vez lucir una moral tramoyista? Algo debe estar fallando, y la solución no se limita al hecho de que exista una excepción que confirme nuestra regla. La respuesta es bífida, como la pulcritud de las mujeres: Uno, los millones de pesos que gana chucho con su programa y sus misas. Y dos, la vida secreta que suelen llevar los gazmoños como él, que terminan ardiendo en las llamas del infierno por su impenitencia, aunque en público no maten una mosca.
Pero la verdad es que cualquier persona podría asarse en el infierno, fuera del hecho de que exista o no un castigo eterno para los pecadores. Tal vez el infierno sea nuestra pesadilla más terrible, o el segundo eterno entre un disparo y la muerte de la persona que amamos. Tal vez el infierno sea el miedo al fracaso o la soledad. Incluso, podría llegar a ser lo que menos imaginamos, como una habitación cerrada en la que no sucede absolutamente nada. No se sabe, pero lo cierto es que cualquier alma puede entrar en el tártaro para purgar los crímenes más violentos. Y no es un problema de hipocresía clerical, o al menos no en su conjunto. Es un problema de rechazo y repudio, de negación sistemática hacia la malignidad del ser. Es una visión fanático del delito, al que representan como un magma infranqueable y ajeno que nadie debe cruzar, pero que se traspasa igualmente, con obcecación, porque, aunque sea difícil de creer, es muy fácil matar (basta con enceguecerse de la rabia o de los celos), es muy fácil violar (basta con tener la minga erecta y una grupa de adolescente indefensa), es muy fácil atracar (basta con ser pobre y haber nacido en Colombia). La diferencia la marcan los que sí aceptan su naturaleza mórbida, y la comprenden, y los que suelen juzgar al protagonista de un escándalo sexual, o de cualquier otro acto indebido, aun sabiendo que ellos podrían hacer exactamente lo mismo.
Cambio mil coños por un poco de amor, de Gonzalo Pineda

Luchar contra la injusticia es el sofisma más efectivo del periodismo. También es el sofisma del ejército nacional y del activismo político. Todos necesitan luchar contra algo para tener, como mínimo, una certeza en su vida: la de que existe otro fin aparte de pichar como enfermos. Pero no se necesita estar enfermo para pichar como ratas; se necesita plata, éxito y un par de libros bien escritos. De esa manera también se puede luchar contra la injusticia, como Martín Caparrós y J. M. G. Le Clézio, cuya enseñanza es la siguiente: se puede ser depravado y a la vez escribir para salvar el mundo. Amén.
Todo al mismo tiempo, como en una buena orgia.
Se hace periodismo, se habla de ética y se llega a casa a lamer el orto de nuestra amante. Así trabajan los reporteros de hoy.
¡Dios los bendiga!
Ahora ya sabemos por qué García Márquez decía que el periodismo es el oficio más bonito del mundo. Con el periodismo te puedes hacer famoso, puedes ganar premios, puedes convertir la miseria de una prostituta comida por todas las vergas de la ciudad en oro puro… y además te puedes comer a la prostituta, sin ascos. Todas nuestras madres fueron putas.
Pero, volviendo a lo que es mío, el mundo de la prensa no es todo un paraíso marxista. También está dividido en estratos. Arriba están las plumas de buena familia; digamos un Faciolince, que está montado en la tramoya del intelectualismo light. Bajo Faciolince (no se sabe si bajo su hombro, bajo su suela o bajo su ombligo, a la altura del falo) están los periodistas ambulantes, los free lance, de la escuela de Indiana Jones, que escriben sus reportajes con la mochila al hombro. Hollman Morris es el ejemplo más cercano. Luego, bajo los cojones de Morris, se encuentran los analistas políticos, que creen que su trabajo es más serio que el de los demás y completan un 69 indisoluble con sus colegas de la sección económica. (Ésta jerarquía me salió un poco porno ¿no?). Por último están los comentaristas deportivos, con el músculo de la polla a reventar. Y lo demás es basura.
¿Falta alguien? Si.
Más basura.
El ausente que mira al grupo y se masturba. Se corre encima de todos. El ausente que escribe crónicas para un periódico amarillista. El ausente que no quiere salvar el mundo; todo lo contrario, que quiere cagarce en el mundo y en la puta madre que lo parió.
El ausente se llama Gonzalo Pineda y su oficio lo aprendió en la calle, fuera de las academias. Fue un periodista empírico, pero de eso ya hace mucho tiempo. De haber continuado estudiando periodismo me hubiera gustado escribir crónicas rojas como Pineda. Me habría gustado revisar el cadáver de una víctima, preguntar por los detalles del delito, inquirir a los testigos, describir con frialdad lo que sucedió. Mi vida sería mucho más emocionante y tendría algo qué contar en mis borracheras.
Jamás me aburriría.
Pero Pineda fue el hombre, no yo. Un hombre con la verga bien puesta para escribir sobre la suciedad medellinense. Un crápula con conocimientos de retórica procaz, medianamente respetado por sus colegas y por su mujer, que entre otras cosas era una follona sin remedio a la que el escritor se vio en la obligación de dedicar su obra maestra: Cambio mil coños por un poco de amor.
Yo no sé por qué Pineda cambiaría mil coños por un poco de amor. Eso no lo responde en ninguno de sus relatos, ni en los metarelatos del apéndice final. Acaso la ancianidad lo volvió marica. Puede ser: la inmoralidad es una estatua hermosa que se labra con los años (aquí quiero mandarle un fuerte abrazo a Fernando Vallejo) y puede que nuestro autor, al final de su vida, haya descubierto su lado femenino.
Lo bueno es que nunca leyó a Thomas Mann. Ergo, nunca viajó a Venecia a buscar un efebo. Murió en su tierra, en Medellín, que es la capital nacional de la pedofilia.
En Cambio mil coños por un poco de amor Gonzalo Pineda logró lo que jamás logrará un corresponsal de la casa de nari, o del mundial o del Ministerio de Hacienda, y es convertir un trabajo periodístico en arte, como Capote en A sangre fría, sin guardar proporciones.
El problema con los colombianos es que nunca reconocen a sus genios cuando están vivos. Por eso Pineda nació y creció y se reprodujo con su esposa cachonda, pero nadie lo vio pasar.
Afortunadamente nos dejó un libro, su único libro, el tipo de libro que me gustaria obligarle a leer a todo el puto mundo con una Colt amartilada entre los riñones.
Así es.
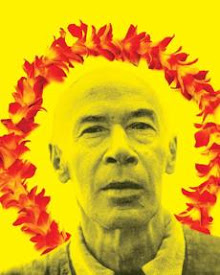



















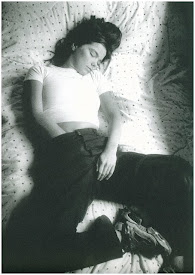



.jpg)






















