
Era un tipo que fue soldado en la primera guerra mundial y luego trabajó en una colonia francesa de África hasta que se quiso cortar la pija y después se fue para Nueva York. Ésa es la primera parte de Viaje al final de la noche. 300 páginas de genialidad pura. Aquel adolescente que haya superado sus ganas de suicidarse por desamor o porque vivir no tiene ningún sentido para él encontrará en la escritura de Céline una razón mucho más importante para reconsiderar su patetismo: hay que suicidarse para no volverse un cabrón. Hay que suicidarse para no convertirse en un chulo so guarro como la mayoría de los hombres, que crecen y jalan y llenan el mundo de críos infelices y con hambre.
Querer vivir significa no crecer. Querer vivir significa convertirse en todo lo que la gente odia: un hombre honesto, libre, pendenciero. Un perro de mala sangre. Un perro romántico. Un zorro dispuesto a jugarse el pellejo por un bocado santidad. O por una conquista de las que sí sirven para algo, como cuando vemos que nuestra vida da asco y decidimos cambiarla. Eso sí es algo por lo que vale la pena seguir viviendo. En la vida nos enseñan a desear una chorrada de mentiras imprescindibles por las que creemos que vale la pena continuar, pero no es más que un montón de basura: un título, una mujer, una ideología y un juego de llaves para todo lo que resta y que por lo demás nos da miedo perder. Calzonazos. Hay que deshacernos de toda ésa herencia de falacias, dice Céline. Es mejor matarse antes que llegar a eso. Vivir solo es una posibilidad cuando decidimos no seguir el camino de los demás, sino el nuestro.
Ésa es una gran conquista.
Algunos ponen a prueba su resistencia para alcanzar las cosas más pequeñas que existen. Diñan todo lo que tienen por una causa insignificante, un sueño, una verdad. Por ejemplo, el personaje principal de Viaje al final de la noche es un galo antisocial que sabe que alcanzar un sueño es una conquista siempre y cuando el sueño sea inalcanzable. Despertar un día y lograr amar a una sola mujer por más de dos horas. Eso es un sueño inalcanzable. Y él lucha por sus sueños, pero antes debe enfrentar las circunstancias que lo rodean: una guerra mundial, el nacionalismo de las mujeres que se folla, la pobreza de su país, su propia miseria. La miseria de los demás, que es un charco de egoísmo y mezquindad en el que se zambullen todos los pobres. Y también la estupidez de Francia, que es otro charco, pero más grande, y estipulado solamente para los franceses.
Hasta en eso somos egoístas los hombres. Todos tenemos que lidiar en el charco de nuestro propio país, y si se puede en nuestro propio pueblo, porque en las ciudades no hay trabajo ni universidad ni sexo para los provincianos.
Pero el hecho es que a Ferdinand, que es como se llama el personaje, le valía un cojón su propio país, y por eso desertó de la guerra y se fue para África, a trabajar en una factoría en medio de la selva en donde debía intercambiar productos con los aborígenes. Allá también se cansó. Su trabajo no le inspiraba ni una paja. Entonces decidió echarse a morir y casi casi volverse loco. El imperio francés no era más que el dominio de unos blancos infames, representantes de todo lo europeo, sobre el salvajismo y la idiotez de unos cuantos negros muertos de hambre. Y Ferdinand vio eso, pero a la vez le valió lo que vale la inteligencia y la filosofía en estos días: nada, un culo. Se fue, no por indignación, sino porque no soportaba las condiciones de miseria en las que vivía, y cincuenta páginas más adelante ya estaba en Nueva York enamorado de una churriana.
Después se hace doctor y vuelve a París a trabajar en los arrabales. Y hasta aquí va mi lectura de Céline. En estos días uno no puede leer un libro de más de 600 páginas sin dejar de lado que hay otros siete títulos esperando. Han pasado más de 30 años de comer, berrear, perseguir sueños, en fin, vivir, y sigo sin ser un lector juicioso. En todo caso, siempre se me olvida todo lo que leo, así que lo que falta de la historia se lo dejo a la diligencia de los blogueros curiosos.
Sólo una cosa, el mejor sitio para leer es aquel lugar en donde no hay esperanza ni miedo, ni amigos ni nada. Sólo una calle fría y oscura, al final de la noche.
domingo, 21 de noviembre de 2010
Viaje al final de la noche, de L. F. Céline
jueves, 11 de noviembre de 2010
Bagatela para una crusificción

Odio a los negros, a los judíos, ¿a quién más odio? ¡Ah, sí! También odio a los homosexuales, a los colombianos, a los paisas sobre todo. A los paisas los odio más. Los odio porque todo lo resuelven con tiros de pistola y con sobornos y con más odio. Esa es la razón de mi ira. Pero odio muchas cosas más aparte de la gente que vive en Antioquia: odio a las mayorías asquerosas, al animal de las cien mil cabezas, al mito de la democracia eficaz y el Estado cuasi-perfecto. Superchería idealista. Fantasías hegelianas. Lo único que en realidad vale es el individuo en sí, y no cualquier mequetrefe solitario: un individuo capaz de enfrentarse él solo al poder de una masa que lo supera en número. Un héroe. Esa es una buena denominación. Un payaso dispuesto a crucificarse.
¿Por qué creer en la verdad de una mayoría que es incapaz de entender otras verdades, que es incapaz de poner en duda su propia verdad, que es incapaz de reírse de su verdad? Está bien: ellos tienen la razón y los pobres diablos como yo tenemos que acatar las decisiones de la multitud. Hasta ahí llega la democracia. Las muchedumbres no reflexionan nunca sobre sus convicciones. Les basta ganar los comicios e imponer sus ideas, traspasarlas, sistematizarlas en un modelo de educación, pero no merecen ningún respeto. Soplapollas. Lameculos. Son incapaces de soportar a alguien como yo, que los irrita, o a alguien como Celine, que les encona las hemorroides. Son incapaces de soportar a Vallejo y a Houellebecque. A Boris Vian, a Ambroice Bierce. Les emputa. Los encabrona el hecho de que alguien ponga en duda la seriedad de su doctrina política, de su ideología humana. Puede que tengan la razón. Eso no lo duda nadie, pero actúan como autómatas de mierda.
Esa es mi verdad.
Bastardos.
Ustedes mataron a Celine y despreciaron su obra. El genio y la controvertida vida del mejor escritor francés del siglo XX superó su entendimiento. Yo también superé el entendimiento de cierta damisela que me twitteó para declararme su mala leche, pero eso no se compara en nada con la aptitud del autor de Viaje al fin de la noche, que escogió hacerse anti-semita, colaboracionista y hitleriano en un momento en donde todo el gremio artístico de los países que participaron en la guerra contra Alemania estaban convencidos de su posición moral. Está bien: fue un mal momento para transgredir la lucha contra el fascismo, pero eso no significa nada en términos literarios. La obra de Celine sigue echando chispas, y aquel gaznápiro que la demerite o la eluda por la bandera política del artista que la garrapateó no se puede considerar otra cosa que un pobre cabezadeverga.
Celine, más que fascista, fue un anarquista, mi querido lector cabezadeverga.
Por eso es que no tolero a la gente con convicción. Los odio a todos. La democracia colombiana les da demasiado poder. La izquierda con convicción refuta la obra de Borges. Lo acusan. Lo empapelan. Lo censuran por sus simpatías con la ultraderecha latinoamericana. Los diestros, en cambio, son más apaciguados: saben que García Márquez es un idiota, un adlátere de Castro, un costeño esmirriado, pero lo siguen leyendo y no caben en su asombro. En ese sentido, me cae mejor la derecha. En ese sentido me cae mejor Borges que cualquier otro escritor comprometido con las causas sociales y el proletariado.
El acto artístico nada tiene que ver con la moral. Wagner es la prueba de eso, pero así trabajan los hombres con convicción: forman partidos de asco y luego se encargan de convencer a más gente y luego se toman el poder. Luego se vuelven intocables. Administran el modo en que se debe pensar. Rechazan toda aquella expresión que no sea aceptable para su moral y su doctrina. Rechazan a Celine. Rechazan a Stanislaus Bhör. Me rechazan a mí, que sólo soy un bloguero triste con una mente superdotada y 30 centímetros de mondá.
La respuesta a ésta conducta se encuentra en la dialéctica histórica: la insuficiencia mental de las mayorías colombianas se debe a un proceso en el tiempo que finalmente redundó en la estupidez. La finalidad de la historia humana no es un Estado perfecto, sino nuestra autoliquidación. Esta es la introducción para otro envía que aparecerá en unos días, titulado Celine se caga en vuestra puta madre, en donde se hará una crítica bastante cercana al ditirambo de la obra más famosa del escritor facho más importante de Francia.
viernes, 5 de noviembre de 2010
La marihuana: Memorias del olvido Por: ANTONIO CABALLERO

La primera vez que fume marihuana fue… ¿cuándo fue? No me acuerdo. La marihuana destiñe la memoria: no deja más que unos borrones blanquecinos, vagos como nubes, signos con tiza desdibujados sobre un tablero negro de pizarra.
Pero sí sé que la primera vez que fumé marihuana no era marihuana, sino haschisch, o hachís, o kif, como lo llaman en Marruecos, de donde provenía el de mi ceremonia iniciática. El haschisch de los moros es la misma sustancia que en India llaman charas, y es más potente que la ganja y que el simple bhang. Es la resina pura de la cannnabis índica, subespecie de la sativa que, a su vez, etcétera, etcétera. En fin: las notas eruditas se las pueden saltar. Digo que la primera vez que fumé marihuana no era marihuana porque en París, donde yo vivía por entonces, no la había. Había kif marroquí, que se fumaba en pipa. No me gustó. Recuerdo el humo azul, tirando a verdoso, curiosamente horizontal. Era invierno, hacía frío. El sabor caliente y metálico de la pipa me secó la garganta. Me dio algo parecido a la náusea. Me acosté tiritando.
Meses más tarde, en Colombia, fumé marihuana de verdad, hierba de la Sierra Nevada. O sea —nota erudita—, bhang, que se obtiene por la trituración de hojas, tallos y semillas. Me encantó el olor, me gustó el sabor, y el crepitar de las semillas que a veces estallaban en el interior del grueso varillo de papel de Biblia. Recuerdo que —sí, señores: recuerdo: porque la marihuana borra la memoria, pero a la vez la exalta, como exalta y agudiza los sentidos a la vez que parece adormecerlos y embotarlos: el tacto, el gusto, el olfato, el oído (la vista no)—, recuerdo que en ese tiempo podía uno encontrar en todas las esquinas de Bogotá, como hoy encuentra mandarinas o cigarrillos de contrabando, marihuana de muchas clases: ‘uña de gato’, ‘punto rojo’, ‘Santa Marta Golden’. La vendían unas señoras rollizas y coloradas en envoltorios de papel periódico que pesaban, a ojo, media libra: áspera, dulzona y aromática. Me gustó, ya digo. Pero más que por el placer directo del sabor, el aroma y el color del humo, porque daba acceso a otros placeres. Como todas las drogas más o menos alucinógenas, la marihuana es una puerta. The Doors of Perception (Las puertas de la percepción), tituló Aldous Huxley un libro que fue famoso en aquellos años en el que contaba sus experiencias con drogas sicoactivas.
La marihuana abría puertas al mundo físico y al mental, a los apetitos y a las curiosidades: a la música, el sexo, a la meditación, al sonido y al sentido de las palabras; incluso puertas al hermético —para mí— reino de las matemáticas puras. Recuerdo —¿ven ustedes que sí tengo recuerdos? Y eso que hablo de cosas de hace casi 40 años— que un día, abierta mi conciencia por la hierba, supe inventar (o descubrir, no sé), una serie de números naturales hasta entonces no encontrada ni concebida por nadie. Una serie, por supuesto, infinita (la hierba abre las puertas del infinito con asombrosa facilidad; de otra droga, la mezcalina, decía el poeta Henri Michaux que es “un mecanismo de infinito”), construida sobre el crudo modelo de la de los números primos y constituida por todos los números enteros que no son divisibles ni por sí mismos ni por la unidad. Una serie impensable y que, sin embargo, pude pensar. Aunque después no encontré ningún número que cupiera en ella. Sin duda no busqué lo bastante. La marihuana tiene también eso: que uno se distrae y piensa en otra cosa, y se le olvida, y se va.
Hablo de las matemáticas, pero mencioné también la música. En esos años finales de los 60 y principios de los 70 eran muchos los marihuaneros que sólo fumaban marihuana para escuchar música. De todo: los entonces todavía jóvenes Rolling Stones, el ya viejo Johann Sebastian Bach, la inmemorial quema boliviana del altiplano, las novedosas mezcolanzas electrónicas de instrumentos occidentales made in Japon. Yo la fumaba además para ‘componer’ música, con el mérito añadido de no tener oído musical: todo lo daba la hierba por sí sola. Una noche compuse en la cabeza —letra y música— una canción de los Beatles, en inglés. Y otra tarde una sonata —sólo música, pero en alemán— de Mozart. Por no saber notación musical, ni inglés, ni alemán, todo eso quedó inédito. Y además —sí, lo reconozco: la marihuana es traicionera— lo he olvidado.
Sólo yerba
Con la marihuana se ganan cosas, y otras se pierden para siempre.
El sexo. La traba de la hierba, que refleja las tensiones y afina los sentidos, que expande el tiempo y a veces inclusive llega a inmovilizarlo, eternizando el instante, es una excelente herramienta sexual. Estoy hablando de aquellos años felices, privilegiados en la historia de la humanidad, en que el sexo no sólo era libre, por la relajación de las costumbres y el abandono de los valores familiares que tanto preocupaban a los Papas de Roma y a los presidentes de Estados Unidos, sino que además no era peligroso. Los antibióticos habían convertido la antes temible sífilis en un juego de niños, y aún no existía el sida. Todo eso duró poco, y se acabó cuando Papas y presidentes consiguieron por fin inventar y propagar el sida para meter en cintura la corrupción moral de la juventud de Occidente. Luego vendría, también de la mano de esos sombríos personajes, la ‘guerra frontal contra las drogas’: el cierre definitivo de las puertas abiertas.
Pero había más. Yo, por ejemplo, consumí buena parte de esos años de traba jugando al ajedrez. Bajo los efectos de la marihuana, una partida podía durar días enteros, como las de Spasski y Fisher. Tal vez no salía tan buena como esas —pues para jugar al ajedrez no basta con drogarse: es necesario además saber jugar al ajedrez—. Pero lo parecía. El ajedrez no es como el billar, digamos: en el billar, cuando uno juega trabado, puede imaginar deslumbrantes carambolas a tres bandas que desafían las leyes de la geometría: pero las intenta, y no salen. En cambio en el ajedrez se demora uno horas, o días, o incluso meses, en darse cuenta de que eso que parecía una defensa siciliana no era una defensa siciliana. Pero, insisto, lo parecía. La hierba crea ilusiones: puertas que tal vez no lo sean en realidad, pero que lo parecen. Visto desde la sobriedad, un enmarihuanado puede parecer un perfecto imbécil, riéndose dulce y locamente de cosas que no existen. Pero, ¿que importa que no existan, si se ríe? Vuelvo a Henri Michaux:, que en sus años tardíos abandonó la experimentación con mezcalina como inspiración de cuadros y poemas, y calificó los efectos alucinatorios de la droga de “miserable miracle”. Miserable, tal vez; pero también milagro.
Un milagro en el filo de la muerte. De nuevo hablo de ilusión: de una muerte ilusoria, pues la marihuana es completamente inofensiva (a diferencia de, pongamos por caso, la aspirina: en Estados Unidos mueren más de 500 personas al año por hemorragias inducidas por un excesivo consumo de aspirina). La muerte ilusoria de la llamada pálida. La primera vez que a mí me dio la pálida creí que me estaba muriendo, o que quizás ya estaba muerto. No podía mover ni un párpado. Me sorprendía ver que los que estaban conmigo en ese trance no me prestaban la menor atención: seguían riéndose de sus cosas de idiotas. Pero en mi sorpresa no había ni rencor ni reproche: que se rían de sus cosas mientras yo aquí me muero: ya morirán ellos también.
Luego no me morí, o al menos no me he muerto todavía. Pero conocí la muerte, como había conocido la defensa siciliana en el ajedrez, sin conocerla en realidad. El miserable milagro de la hierba transmuta la realidad en ilusión, como quien convierte el agua en vino. Y ese fue, conviene recordarlo, el primer milagro que hizo Jesucristo, a instancias de su madre, con ocasión de las bodas de Caná. Después vendrían otros, más prácticos, más utilitarios: sanar a los paralíticos, devolverles la vista a los ciegos, exorcizar a los endemoniados. Pero ese primer milagro consistió en conceder la ebriedad: en abrir puertas.
Abriendo puertas
The doors of perception. Una banda de músicos de aquel entonces se llamaba así, The Doors, explícitamente por eso: porque usaba drogas. Su cantante, Jim Morrison, murió luego de una sobredosis de algo.
De una sobredosis de adulteración del algo que fuera, porque las drogas no matan por sí mismas. Ni las llamadas blandas, como la marihuana, ni las llamadas duras, como la heroína. Son mucho más nocivas las drogas lícitas que las ilícitas: el alcohol, el tabaco, el válium, el prozac, la mismísima aspirina. Lo que mata en las drogas prohibidas es justamente el hecho de que están prohibidas; lo cual conduce, entre otros muchos males, a que sean adulteradas con toda suerte de sustancias, desde la cal de las paredes hasta la estricnina de las ratas, por los gángsters que manejan el negocio. Y si lo manejan gángsters es justamente porque es un negocio prohibido.
¿Y por qué están prohibidas, si son inofensivas e inclusive benignas? La marihuana, por ejemplo, no sólo es una abridora de puertas de la mente y del cuerpo, sino que tiene además toda suerte de usos medicinales. Desde hace cinco mil años, desde los tiempos del emperador Chen Nun, los chinos la han usado como analgésico para los dolores reumáticos y para curar el estreñimiento. Y actualmente, en los propios Estados Unidos que en teoría la prohiben, se usa para tratar achaques tan variados como el glaucoma y la epilepsia, la esclerosis múltiple, los calambres menstruales, la náusea producida por las quimioterapias para el cáncer, la anorexia; veinte más. Pues resulta que las drogas, aunque sean inofensivas y útiles para la medicina, están prohibidas porque son peligrosas para las autoridades. Porque son un camino de libertad, y en consecuencia se oponen al orden establecido, que está establecido sobre la pasión de prohibir: de controlar.
Son peligrosas para las autoridades: de ahí la falacia, inventada por las autoridades, de que son peligrosas para quienes las usan. Y lo son, sin duda: nada es inocuo; si no produjeran ningún efecto, no serían drogas. Pero esa falacia se ha inflado desmesuradamente hasta convertirse en absurda y criminal “guerra frontal contra la droga” en la cual se han embarcado todos los gobiernos del mundo encabezados por Estados Unidos, porque a las autoridades no les conviene que los individuos sean libres. No pueden tolerarlo, porque va en contra de su esencia. En consecuencia, el uso de las drogas, que liberan, ha sido calificado por las autoridades como un delito, como una enfermedad, como un pecado, algo que debe ser prohibido, y castigado.
Vino, pues, la guerra frontal contra la droga, decretada por el gobierno norteamericano de Richard Nixon. El consumo de drogas, por supuesto, aumentó, se diversificó, y creció el negocio. Pero esa es una historia larga y complicada. Aquí voy a hablar solamente del efecto que esa guerra tuvo sobre la marihuana que fumaba yo. La acabó.
Yo fumaba, como he dicho, hierba de la Sierra Nevada de Santa Marta, que era, decían, la mejor del mundo. La primera medida de la nueva guerra que afectó a Colombia fue la fumigación con paraquat, un defoliante que les había sobrado a los norteamericanos de la guerra del Vietnam, de las plantaciones de la Sierra. Entre estas y la fumigación fueron arrasadas nada menos que 150 mil hectáreas de bosques de la Sierra, y la hierba que allá se producía quedó envenenada durante años. Ahora sí era perjudicial para la salud. La consecuencia fue que, si hasta entonces los marihuaneros gringos compraban su hierba a los marimberos colombianos, a partir de entonces los marihuaneros colombianos tuvimos que empezar a comprar hierba norteamericana de importación: la famosa ‘sinsemilla’ de California, gracias a la cual los Estados Unidos se convirtieron pronto en lo que siguen siendo hoy: el primer productor y el primer exportador (además del primer consumidor) de marihuana del mundo.
Ese resultado me pareció perverso; y, si había sido deliberadamente buscado, me pareció diabólico. Es cierto que, con el paso del tiempo, la producción colombiana de hierba se ha recuperado considerablemente, ayudada entre otras cosas por el cambio de énfasis en la guerra antidrogas: se empezó a considerar más importante destruir las plantaciones de coca (y posteriormente también de amapola), y la marihuana fue dejada relativamente en paz. Pero consideré intolerable la idea de que mis pesos se transformaran en dólares que, a través de los impuestos de los marimberos californianos, ayudaran al gobierno de Estados Unidos a mantener la guerra. Y dejé de fumar marihuana.
Me dediqué, en cambio, a escribir contra la política de los gobiernos de Estados Unidos. Es otra droga. Otra puerta hacia la libertad.
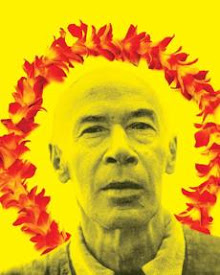



















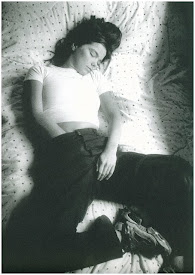



.jpg)



























